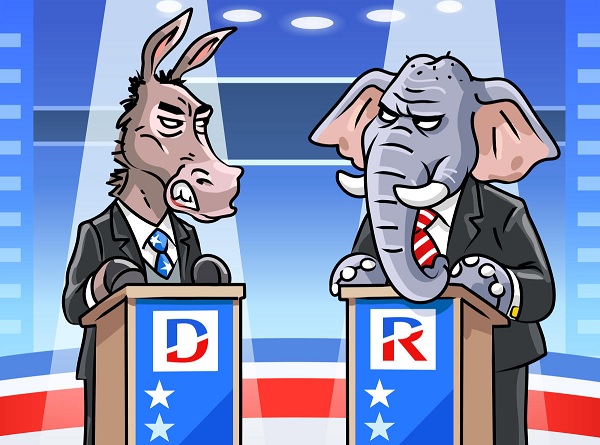
Fabrizio Casari
Con una kermesse grosera, como suelen ser las estadounidenses, arrancó la campaña electoral de Kamala Harris, la diputada que se convirtió en titular. Entre globos, canciones y discursos, abrazos, risas y júbilo, el Partido Demócrata intentó remontar en las encuestas con la esperanza de dar un vuelco a lo que parecía el destino condenado de la próxima campaña electoral.
En esta fiesta de luces, colores y optimismo, la cultura y la ciencia política no están invitadas. Huelga esperar razonamientos, lo que ruge son los lugares comunes, los tópicos abusados. Se oye hablar de autobombo, de ausencia de política en el sentido de ciencia de la transformación, de análisis interpretativo a nivel sociológico de los cambios que se producen en la sociedad, ya sean inducidos o espontáneos. No, si alguien esperaba una inyección de energía, una idea diferente y nueva sobre cómo hacer frente a un mundo cambiante que busca nuevos equilibrios, se equivocó de dirección.
La receta DEM, una mezcla de ambición desmedida untada sobre un hambre compulsiva de recursos, se ha reiterado con discursos trillados y refritos, normalmente escuchados en bares dada la profundidad de los argumentos. El mundo es nuestro y quienes no lo compartan tendrán que vérselas con nosotros, ésa es la esencia de la política exterior estadounidense.
La retórica de los titulares se construyó sobre Kamala Harris y Michelle Obama, robando el protagonismo a sus respectivos maridos y anunciando la jerarquía ordenada de la sucesión en la Casa Blanca. Y ciertamente no ayudó la presencia de Barak Obama, quien, según la leyenda, es un intelectual refinado, pero que en realidad reiteró la agudeza del pensamiento Obama repitiendo el habitual, yes, she can, un eslogan de entrenador en el vestuario de un equipo de fútbol, desde luego no de estadista dirigiéndose a un inmenso país.
Si uno esperaba de Obama una profundidad proyectual, una idea transformadora, una admisión de culpa por la falta de cumplimiento de quienes se han autoimpuesto el gobierno pacífico del orden internacional liderado por Estados Unidos, la expectativa se vio defraudada.
Un sermón, el de Obama, como maestro del vapor. Reivindica la justeza de las tesis imperiales que se han convertido en la biblia de los demócratas, compartidas por el nuevo candidato que quiere que EEUU esté destinado a dominar el mundo, como la única raza, bendecida por Dios y la única capaz de tener razón -en poder y arrogancia- sobre la existencia de los demás. Lo que resulta no ser más que un detalle insignificante, un escollo en el proceso.
Tampoco hemos oído ningún discurso sobre la pérdida de influencia de los EE.UU. en el mundo y sobre cómo el sistema de sanciones comerciales, amenazas diplomáticas y agresiones militares contra el 73% de la población mundial no hará nada bueno para los propios EE.UU., que sólo en los dos últimos años han perdido dos guerras y sólo en los dos últimos meses han visto cómo el dólar perdía el 5% de su comercio.
Se mide la pertinencia de la globalización clintoniana imperante, a pesar de que es un modelo que sólo ha traído guerras, terrorismo, desestabilización, rupturas de Estados, países enteros abandonados a las bandas criminales y muertes por millones. Víctimas todas ellas a cargo de países que se encuentran, por destino o por elección, en el camino que separa a EEUU de la dominación occidental a la dominación total.
Habitantes inconscientes de territorios y recursos «peligrosos para los intereses vitales de Estados Unidos», que por Washington y Wall Street coinciden con los de todo el planeta.
En cuanto a la política interior, no hay ninguna receta para abordar el malestar social y la marginación progresista que afecta ahora al 40% de la población estadounidense. Nada de esto, además, podría salir de un parterre compuesto por una burguesía adinerada con una arrogancia intelectual injustificada, que confunde libertad con liberalismo.
Forman parte de esa minoría estadounidense que ha estudiado en los mejores colegios y en las universidades más galardonadas, que vota demócrata porque es “cool”, que lee al menos un libro al año, que conoce más o menos la posición de EEUU en el mapa del mundo y que sabe más de doscientas palabras de vocabulario. Este es el establishment que encarnan los demócratas.
Su electorado es el que teme la ola reaccionaria de los republicanos convertidos en orcos, antes que consentir a un partido que, desde finales de los años 90, defiende los intereses del Estado profundo y no los del pueblo profundo. Además del Estado del bienestar habilitado por los mercados, cada vez menos apoyado y cada vez más inadecuado para la extensión de la pobreza, sólo se habla de derechos civiles, porque es sobre éstos sobre los que se mide la diferencia con el adversario y sobre los que se gana o se pierde.
Los derechos civiles, en efecto, son importantes en general, pero muy importantes frente a un Trump que, encarnando una derecha medieval y retrógrada, hace de su cancelación la representación de una sociedad que confía en la jerarquía social, en la compresión de los derechos sociales e individuales, considerados un costo y no el precio de la libertad; una sociedad dedicada a la vigilancia y al castigo, como diría Michel Foucault.
El mal interior
Pero lo que perturba el sueño americano es el desgarramiento de su bipolaridad política. El idéntico objetivo, a alcanzar sin embargo con prioridades diferentes, no exime de las contradicciones de clase que, ahora profundas y extensas, presentan un riesgo de ingobernabilidad, una amenaza constante de guerra civil, una incomunicabilidad en los niveles más bajos, en el substrato de una sociedad que expresa una intolerabilidad creciente hacia el sistema que se ha dado. Jugarán un partido a muerte para prevalecer.
El star system contra un partido republicano regresivo, administrado por un personaje caricaturesco, vulgar e ignorante, con el pelo teñido y el habla sin gramática, que paga dos veces a las mujeres: la primera para estar con ellas y la segunda para que no lo cuenten. Pensaba bombardear los tornados y curar el Covid-19 con amoniaco, para recordar unas de sus perlas de intelecto. Congrega a la derecha segregacionista y xenófoba, pregonando el odio social y el racismo, profiriendo leyes de armas y muros contra la inmigración que, mucho más de lo que los estadounidenses admiten, ha hecho grande a EEUU.
No hay ninguna fórmula de los partidos de unos y otros para frenar la decadencia que no sea hacer la guerra a los que lo hacen mejor que EEUU, pero ante la incapacidad de ganar al menos una, no hay respuesta. No hace falta esperar sacudidas cerebrales: no hay ideas que casen la libertad de EEUU con la del resto del mundo. Porque ambos bandos están dirigidos por quienes ganan dinero por encima de todo porque el modelo, no funcionando para todos, funciona bien para unos pocos.
Ambos bandos no tienen ni idea de cómo sustituir un modelo que no funciona por otro que sí lo haga. En un país que consume mucho más de lo que produce, con una deuda aterradora que sólo se controla mediante la influencia política y militar en los llamados mercados libres, y que se encamina a un declive que promete ser dramático, no hay señales de que los políticos se hagan preguntas como: «¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Es nuestro modelo el mejor? ¿Pero para quién?». Sin embargo, nunca antes el estadounidense medio había estado huérfano de un pensamiento, y nunca antes había necesitado de uno. Pero la idea de la nación que debe gobernar el mundo sigue siendo la única genética de un país nacido para vivir de los recursos de los demás y que destruye mucho más de lo que crea.
Será una campaña electoral influida por las redes sociales desde todos los ángulos. Kamala Harris ha gastado 57 millones de dólares en Google y Meta, mientras que Trump ha gastado hasta ahora 5,6 millones. Las grandes empresas tecnológicas invierten en política. Sellando cómo las diferencias entre ambos bandos son cuestiones de prioridades y acentos, pero no de contenido, el propio Silicon Valley, que siempre ha sido considerado una pieza clave del sistema mediático de los demócratas, tiene la vista puesta en Trump. Parece que, con un cambio de rumbo y el miedo a los microprocesadores chinos, Silicon Valley está deseando Make America Great Again.
Este juego, que terminará a principios de noviembre con dos verdades electorales armadas la una contra la otra, acaba de celebrar su pitido inicial. El desenlace traerá los mismos problemas con distintos nombres, como sabe perfectamente el resto del mundo, que no vota, pero tendrá que soportar el peso del resultado de la votación sea cual sea, en un inevitable y doloroso juego en modalidad de remoto.